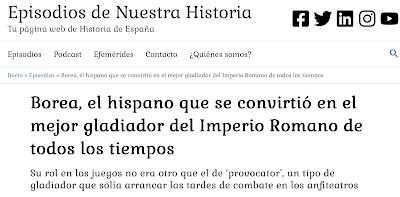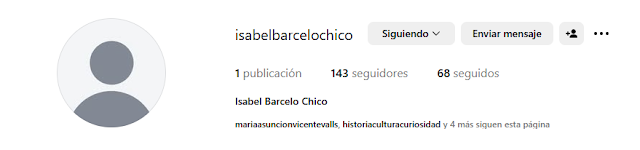¿Sabías que nunca existió un "primer triunvirato" (triumvirātus)? Y veremos cómo lo del segundo está un poco cogido por los pelos.
Seguro que has oído hablar un montón de veces del primer y el segundo triunvirato, pero ¿sabías que es un error? ¿Que sólo existió un triunvirato y fue el segundo? Déjame explico…
Comenzaré por explicar qué es un triunvirato.
Un triunvirato (del latín triumvirātus, “junta de tres hombres”) es una magistratura por la que tres personas podían compartir el poder en Roma. Dicho más claramente, se trata de una junta o grupo de tres con autoridad compartida. Así, en la Roma republicana, un triunvirato podía ser una magistratura formal: un órgano oficial con tres magistrados que ejercían poder conjunto. Podía o no ser ocasional.
En la historia de Roma hubo un solo "triunvirato" (después veremos cómo esta denominación no es tampoco correcta en este caso), aunque siempre leemos que fueron dos.
La primera asociación (mal llamado triunvirato) fue la que se dice que formaron: Cayo Julio César, Cneo Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso.
Un poco de contexto político:
El primero, Julio César, quería un puesto como cónsul y el mando militar en la Galia; el segundo, Pompeyo, quería ratificar sus asentamientos para veteranos tras las campañas de Oriente, y el tercero buscaba prestigio político-militar y recuperar el dinero de algunas inversiones. Además, los tres querían vencer la oposición senatorial, especialmente la de los optimates, y utilizar su influencia para aprobar leyes, obtener cargos y repartirse las provincias.
En la llamada “Conferencia de Lucca” (56 a. C.), reafirmaron el pacto: Pompeyo y Craso lograron el consulado juntos. Se extendieron los mandatos de César y se repartieron los gobiernos provinciales. Durante el consulado de César (59 a. C.), aprobaron una ley agraria (Lex Iulia Agraria) para reasentar a veteranos de Pompeyo; ratificaron sus campañas en Oriente; consiguieron los consulados para Pompeyo y Craso (55 a. C.); y renovaron de forma prolongada los mandatos militares para César en la Galia y las gobernaciones para los otros dos.
Finalmente, esta asociación se rompió debido a la muerte de Craso en Carras (53 a. C.), lo que produjo un desequilibrio; la muerte de Julia (54 a. C.) terminó con el vínculo familiar entre César y Pompeyo; la rivalidad entre ambos desembocó finalmente en una guerra civil (49 a. C.).
¿Por qué no podemos llamarlo triunvirato?
Primero (y muy importante), la palabra “triunvirato” no aparece en los autores antiguos. Fue acuñada por primera vez en 1681, aunque se comenzó a utilizar de forma más extendida en los siglos XVIII y XIX entre los eruditos ingleses y franceses.
En la antigua Roma se hablaba de asociación, conspiración o con términos burlescos como “monstruo de tres cabezas”. Así, Varrón (contemporáneo de los tres políticos) lo llamó tricaranus, literalmente “monstruo de tres cabezas”. Aunque la obra no se conserva, diversos autores lo citan. Suetonio lo llama societas, es decir, “asociación” o “alianza”, y Tito Livio utiliza conspiratio, es decir, “conspiración”.
Más allá de que esta palabra no existiera, sí sabemos que el "segundo triunvirato" fue una asociación aceptada legalmente. Esto se debe a que el primero no fue una institución oficial. Nunca fue reconocida, es decir, que no existió nunca ninguna orden ni ningún decreto legal que estableciera un poder colegiado. Cosa que sí ocurrió con el segundo, que formó magistraturas legales con autoridad estatutaria.
Así que lo explico con otras palabras: esa primera asociación (el mal llamado "primer triunvirato") no tuvo un carácter formal y fue un acto secreto. Fue una coalición privada y encubierta. No fue un acuerdo público. Esta no aparecía en ningún registro legal. Y aunque se cita el Pacto de Luca (56 a. C.) fue una renovación de la alianza, fue informal y privada.
En realidad fue una asociación que no tuvo una fecha de partida; fue una coalición que se fue formando de forma paulatina, aunque se toma el 59 a. C. como una fecha aproximada para el primer paso, cuando César, que ya era cónsul, fue respaldado por Pompeyo y Craso en sus iniciativas legislativas. Además, se unía a todo ello que no había un reparto claro de poder ni tenían funciones colegiales. Cada uno de los tres políticos tenía autonomía para gobernar en sus provincias y seguían operando bajo las magistraturas normales, sin poderes adicionales compartidos. Nunca formaron un colegio magistral con competencias comunes ni imperium conjunto.
Finalmente, y con esto zanjo el tema, la alianza se basaba en intereses personales, no en un proyecto común. Por este motivo duró la alianza mientras Julia seguía casada con Pompeyo; al morir esta y también Carso, la ruptura entre Julio César y Pompeyo fue un hecho.
Y entonces, ¿por qué "segundo triunvirato” para el de Augusto, Marco Antonio y Lépido?
Pues partimos de la misma premisa inicial: “triunvirato” es un término moderno. Los romanos denominaban a esta asociación Triumviri Rei Publicae Constituendae Consulari Potestate, es decir, “los tres hombres para la restauración de la República con poder consular”. A veces aparece abreviado en monedas y documentos como III VIR R P C. Es decir, que en las fuentes romanas (epígrafes, monedas, fastos, etc.) aparecen los triunviros identificados por ese título, no por "triunvirato"; son "tres triunviros".
¿Por qué este segundo caso sí es una asociación de triunviros y el primero no?
Este segundo fue una magistratura colegiada legal. Se creó mediante la Lex Titia (43 a. C.). Tenía facultades extraordinarias. Podían aprobar leyes, proscribir enemigos y designar magistrados. Se basó en una comisión formal con imperium mayor que el de los cónsules y tenía una duración de cinco años (43 a. C. a 38 a. C.). Tuvo dos mandatos formales de cinco años (43–38 y 38–33 a. C.). Después se disolvió de forma definitiva.
Esta asociación nació en medio de la guerra civil tras el asesinato de César. Implicó proscripciones, campañas militares (Filipo, Actium) y redistribución explícita de provincias. Tenía base constitucional clara e instituía un poder colegiado autorizado por el Senado y el pueblo romano. Además de que consolidó un poder autoritario mediante purgas y reconstrucción del Estado, para luego desembocar en la rivalidad y victoria de Octavio sobre Antonio en Actium (31 a.C.), marcando el fin de la República y el inicio del Imperio.
Para saber más, os recomiendo este libro:
La crisis de la República (133–44 a.C.) de Francisco Pina Polo para la ed. Síntesis.